
Nubes, nubes de Aglays Oliveros (1986), acrílico sobre tela.
1
Nada más fácil de percibir y de decir: la obra de Aglays
Oliveros es pintura en estado puro. Para que un artista pinte no
resultan suficientes sus estudios y destrezas, la utilización del óleo, del
acrílico, de materiales sofisticados o desechables; es necesaria una pasión
voraz que registre formas, tonalidades y temas hasta convertirlos en sustancia
de su propia personalidad. Y Aglays lo ha logrado: su estilo, su huella son
inconfundibles. Es parca al hablar acerca de su arte: pareciera como si
la corporeidad de cada cuadro hubiera robado todo cuanto ella sintió
o pensó al realizarla.
Sus cuadros, de rasgos muy actuales, guardan sin embargo
profundos vínculos con algunos de nuestros maestros venezolanos del pasado:
quizá sin saberlo ella los evoca, los imanta, a la vez que, con una gestualidad
y un cromatismo audaces, propone su arte de factura personal.
¿Quiénes reverberan en estos cuadros de hoy? Sin duda,
Marcos Castillo, y más atrás, Boggio y Pedro Zerpa y tal vez Carlos Rivera
Sanabria. Probablemente con ellos se establece entre nosotros una tradición
autónoma del paisaje y las flores, del ritmo agudo y las correspondencias
atmosféricas para el color.
Quizá sin saberlo, insisto, Aglays retoma esas posiciones
del ojo y a su vasta cultura visual (viajes por Europa, por los artistas de
todos los tiempos) añade su sólida formación académica y su libertad para
rozarse con los lenguajes contemporáneos, tal como lo demuestran las diversas
etapas expresivas y temáticas de su obra extensa. No me resulta extraño vislumbrar
correspondencias entre su arte y la fiera, ambigua exactitud con que Adrián
Pujol acude al paisaje y con el misterio gestual de María Eugenia Arria.
Aquí estamos ante una pintura envolvente, vital: estas
obras, realizadas sobre círculos secretos, ángulos y ondulaciones, se resuelven
en amarillos estallantes, en cromatismos de verdes y azules inesperados, que
conducen a lo que la pintura quiere mostrar: aguas, flores, personajes sutiles,
montañas: una impresionante calidez de la energía que nos convierte en parte de
los cuadros, de sus imágenes.
Esto anotamos en el Catálogo para su Exposición del 2008
en la Galería Durbán.
Arestinga de Aglays Oliveros (2000), óleo sobre tela
2
Y como ella, aunque haga pausas, nunca deja de pintar, su
obra se convierte en una corriente de cauces que van y vienen: hacia sus
propios orígenes, desde ellos y, como podremos comprobarlo alguna vez, hacia el
futuro: extraña artista que no se repite y sin embargo parece estar siempre
rehaciéndose.
Roberto Guevara, su atento estudioso, ya advertía en
1963, cuando Oliveros contaba con veintiocho años: «la violencia de los colores
contrastados sistemáticamente». En 1979 destaca las «experiencias cimentadas» de
la pintora y su hallazgo de «una nueva terminología del paisaje». En 1982
define en la expresión de Oliveros «una intención global e inmediata de la
narración»; todo lo cual conduce a estas sintéticas palabras de Guevara
escritas en 1990: «Para ella un paisaje es una escogencia, no un hecho
cumplido». Creo que, con variaciones y cuerpos casi irreconocibles, esa tensión
o ese proceso continúa hasta hoy en la obra de nuestra artista. Su paisaje no
solo puede serlo a plenitud sino que también se transfigura.
Esto convierte sus abstracciones iniciales en señas de
latitudes globales, no necesariamente terráqueas, y las audaces vistas de lo
inmediato en resonancias que buscan un espacio ignorado por nosotros.
En el penetrante texto Retrato de familia que
Elisa Lerner escribió sobre la joven pintora que era Aglays para su muestra de
la Galería G, en diciembre de 1976, sin embargo, hay percepciones y ángulos
interpretativos sorprendentes ante cuanto acabamos de reconocer. Lerner
rememora las búsquedas abstractas y luego la «geométrica reciedumbre» de
Oliveros, a las cuales sucede, en la exposición que comenta, «el argumento
soterrado de estos cuadros: los rostros». Porque ahora la pintora se convierte
en «retratista singular», hacedora de «luctuosos retratos de familia» y de
«retratos altivamente políticos»: gente azotada por la desdicha y el fogonazo
de la muerte.
En esas obras, asimismo, Lerner lee una «devoción
flamenca», que seguramente se debe a la sobriedad cromática (tan característica
en obras abstractas de la artista), a la «holandesa gravedad» de cuadros que
son «cadalsos en los que todos morimos».
Hemos vuelto a ese texto, porque si bien en las últimas
décadas Aglays ha utilizado amplios formatos para pintar y desde ellos nos
envuelven masas de aire (¡Oh! Monet), fulgurantes energías que pasan, haciendo
insuficientes esos grandes formatos para su extensión; nos atraviesan soplos
lanzados simultáneamente por puntos distintos y, tal vez, ajenos a la
superficie del cuadro; también la artista acude a obras reducidas, que insisten
en formas sugerentes, aplacadas, tras las cuales o sobre ellas, vibran luces y
tonos serenos. Pero en ambos casos, no hay duda, las imágenes se celebran a sí
mismas, nos contienen y conducen al vigor, al elogio, a la exaltación. Misterio
de la sustancia pictórica, de las opciones ópticas, del trazo dibujístico
extraviado en direcciones contrastantes, del color como dimensión inesperada:
verdaderas lecciones vitales.
Y sin embargo, más allá del lienzo y de nuestro contacto
con las obras, la pintura flota entre ambos. Y así trae, casi invisibles, sus
sepias, sus violetas, las sombras en que se agita el esplendor, un llamado al
tiempo transitorio, a la riqueza del dolor, al adiós.

Ávila de Aglays Oliveros 2004), acrílico sobre tela
3
Pintura que se rehace, pintura en estado puro: ¿no es
esto lo que Plinio vislumbraba hace veinte siglos? En el libro 34 de su Historia
natural (para Plinio el arte es parte de la naturaleza) anotó que en
ciertos momentos «el arte desarrolló un grado de perfección muy por encima de
lo que se podía esperar del género humano, y también de osadía». Si recordamos
que en ese tiempo (¿y cuándo no?) perfección es una elipse para hablar de mimesis,
de imitación, implicar en ello la osadía parece una contradicción. Pero Plinio
no podía ignorar que en arte lo osado es fundamental.
Por todo esto, volviendo a Oliveros, ya no puede
asombrarnos que el floruit de un artista sea cíclico: no solo ocurre
hacia los cuarenta años de su edad como estipulaban los clásicos (y aceptaba
Plinio), sino que, ese florecimiento estético, puede ocurrir en diversos
estadios y cualidades de la edad y de las obras. Y en esencia, con sus
variables grados de expresión, la obra entera de un artista es siempre, para
repetirlo ahora en griego, su akmé.
Trabajadora pausada y continua como sabemos, Aglays
cultivaba desde su juventud la práctica de pintar hasta altas horas de la
noche. Nacida en Maturín, pasó su infancia en Porlamar e ingresó adolescente al
liceo, en Caracas. Había dibujado siempre. De Luisa, su madre original, guarda
sangre indígena. El matrimonio de los Oliveros –Rita Duarte y Cruz Carmen
Oliveros (éste morirá cuando Aglays cumpla siete años)– conforma su amable
hogar.
Cuando, en Caracas, Rita se casa con el asistente de
abogados Antonio Reyes Montalbán, la pareja contribuye a definir el destino de
Aglays: por su gusto y por sus destrezas, es inscrita en la Escuela de Artes
Plásticas de la esquina de El Cuño.
Más tarde vendrán las distinciones, los premios y las
becas; un destino en París, sus matrimonios y sus hijas; los viajes por Egipto,
Holanda, España, Italia, Alemania.
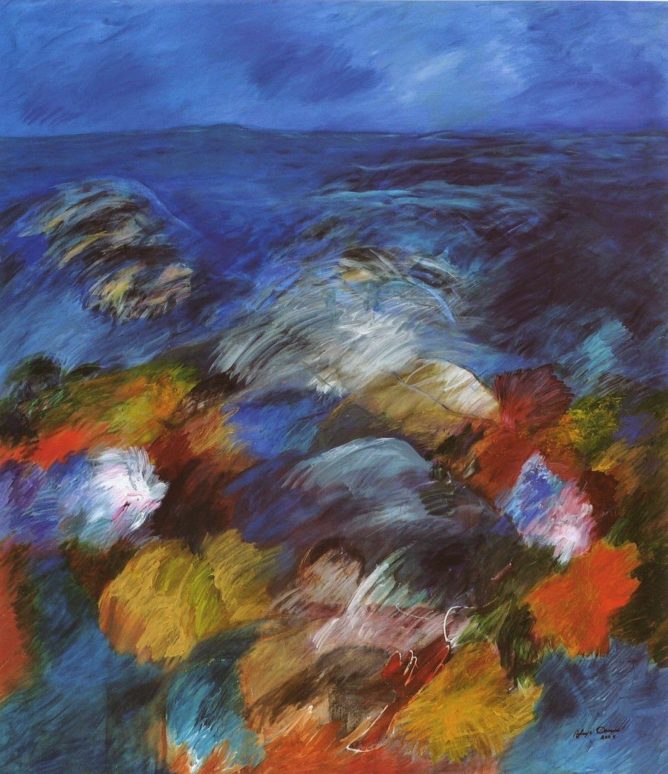
En un mar a la orilla del mar de Aglays Oliveros 2004),
acrílico sobre tela
Vive desde hace más de cuarenta años en la arbolada zona
de Montecristo, en cuya casa la parte superior le sirve como impecable taller.
Hoy sus sesiones de trabajo se inician hacia las tres de la tarde y concluyen a
las nueve. Hace algunos años alguien le anunció: «Vas a trabajar con tierras y
con pirámides»; pero ella escuchó y olvidó por mucho tiempo tal advertencia.
También en algunas de sus sesiones nocturnas tenía la impresión de que alguien
le hablaba. «Quien lo hace es un indio» le respondió una amiga cuando Aglays lo
contó.
Tal vez desde el 2013, Aglays concibe y realiza obras con
las que sigue explorando hasta hoy. Formatos grandes y medianos, lienzo,
acrílico y, ocasionalmente óleo; el sabio colorido desafiante de siempre. Y, en
efecto, la aparición de áreas penumbrosas, sepias, tierras, rojos sombríos,
estrías de azules vibrantes. Signos de un ave gigantesca, formas piramidales
tras pirámides, montañas fragmentadas. Y la superficie de los cuadros
subdividida en planos, como si la mirada debiera buscar subsuelos, túneles;
como si el mundo está simultáneamente arriba y abajo, retando al ojo.
En todo lo cual hay una natural continuidad para la
percepción paisajística de la artista: lomos de montañas, verdores, dirección
múltiple de los ejes visuales. Pero todo es distinto: afrontamos añadidos
materiales a las superficies (papeles, telas, residuos); podemos tocar texturas
en el color; hay líquidos y pastas arrojadas en aquéllas; y aparte del ave
enigmática, podemos captar figuras, sugerencias de rostros que se desplazan
entre rasgos autóctonos y ecos egipcios.
No hay duda: Aglays Oliveros pinta un nuevo florecimiento
de su arte: y al hacerlo conjuga en la materia pictórica un pasado humano
ancestral y global, una historia personal, su historia visual como creadora.
Pinta para que cuanto fue robado a ella por sus propios cuadros, le sea
devuelto ahora en su nuevo arte. Y así nos permite, al contemplar estas piezas,
al ser parte de ellas, recibir su confesión más profunda.
Prodavinci


No hay comentarios:
Publicar un comentario