
La pregunta del título puede sorprender a más de un lector. Es lo que pretende: sorprender y provocar una pausa para la reflexión. ¿Una pausa en qué? La búsqueda de la felicidad, que ocupa nuestro pensamiento gran parte del tiempo y llena la mayor parte de nuestra vida —como seguramente reconocerán la mayoría de los lectores—, no puede reducir su presencia ni mucho menos detenerse… más que por un momento (fugaz, siempre fugaz).
¿Por qué esta pregunta nos desconcierta? Porque preguntar «qué hay de malo en la felicidad» es como preguntar qué hay de cálido en el hielo o qué hay de hediondo en la rosa. Siendo el hielo incompatible con el calor y la rosa con el hedor, este tipo de preguntas asume la verosimilitud de una coexistencia inconcebible (donde hay calor no puede haber hielo). En realidad, ¿cabría la posibilidad de que hubiera algo malo en la felicidad? ¿Acaso la palabra felicidad no es sinónimo de la ausencia del mal? ¿De la imposibilidad de su presencia? ¿De la imposibilidad de todo y cualquier tipo de mal?
Sin embargo, ésta es la pregunta que plantea Michael Rustin,1 como la ha planteado antes que él un buen número de personas preocupadas y como probablemente lo harán otros en el futuro. Rustin explica la razón: sociedades como la nuestra, movidas por millones de hombres y mujeres que buscan la felicidad, se vuelven más prósperas, pero no está nada claro que se vuelvan más felices. Parece como si la búsqueda humana de la felicidad fuera un engaño. Todos los datos empíricos disponibles sugieren que entre las poblaciones de sociedades desarrolladas puede no existir una relación entre una riqueza cada vez mayor, que se considera el principal vehículo hacia una vida feliz, y un mayor nivel de felicidad.
La estrecha correlación entre crecimiento económico y felicidad suele considerarse una de las verdades más incuestionables, quizás incluso la más evidente. Por lo menos, esto es lo que nos dicen los politicos más conocidos, y de mayor prestigio, sus asesores y sus portavoces, y lo que nosotros, que tendemos a confiar en sus opiniones, repetimos sin pararnos a pensar ni a reflexionar. Tanto ellos como nosotros partimos de la base de que la correlación es cierta. Queremos que ellos actúen según esta creencia con mayor resolución y energía y les deseamos suerte con la esperanza de que su éxito (es decir, el aumento de nuestros ingresos, del saldo de nuestra cuenta, del valor de nuestras posesiones, inversiones y patrimonio) añada calidad a nuestras vidas y nos haga sentir más felices de lo que somos.
Según prácticamente todos los informes de investigaciones analizados y valorados por Rustir, «las mejoras en el nivel de vida de naciones como Estados Unidos o Gran Bretaña no van asociadas a mejora alguna —más bien un poco a la inversa— en el bienestar subjetivo». Robert Lane ha comprobado que, a pesar del espectacular crecimiento masivo de los ingresos de los estadounidenses en los años de la posguerra, su sensación de felicidad había disminuido.2 Y Richard La-yard, a partir de los datos comparativos de toda la nación, ha llegado a la conclusión de que si bien los índices de satisfacción vital suelen crecer en paralelo con el producto interior bruto, sólo lo hacen hasta el punto en que la necesidad y la pobreza dan paso a la satisfacción de las necesidades esenciales de «supervivencia». A partir de este punto dejan de crecer e incluso tienden a bajar, a veces de forma drástica, con mayores niveles de riqueza.3 En conjunto, sólo unos pocos puntos porcentuales separan a países con una renta anual per cápita de entre 20.000 y 35.000 dólares de aquellos que quedan por debajo de la barrera de los 10.000 dólares. La estrategia de hacer feliz a la gente elevando sus ingresos no parece que funcione. En cambio, un índice social que parece haber crecido de forma espectacular con el aumento del nivel de vida, al menos con la misma rapidez que se prometía y se esperaba que aumentara el bienestar subjetivo, es la incidencia de criminalidad: hay más robos de casas y de automóviles, más tráfico de drogas, más atracos y más corrupción económica. También hay una incómoda y molesta sensación de inseguridad, difícil de soportar y ya no digamos de vivir con ella de forma permanente, una incertidumbre «ambiental» y difusa, ubicua aunque aparentemente inespecífica y poco fundamentada y, por esta razón, más irritante y enojosa todavía.
Estas conclusiones son profundamente decepcionantes si tenemos en cuenta que es precisamente el aumento del volumen general de felicidad «del mayor número de personas» —un aumento basado en el crecimiento económico y una mayor disposición de dinero y de crédito— lo que nuestros gobernantes han declarado durante las últimas décadas que era el principal objetivo de su política así como de las estrategias «políticas de la vida» de nosotros, sus ciudadanos. El crecimiento económico también ha servido como vara para medir el éxito y el fracaso de las políticas gubernamentales y de nuestra búsqueda de la felicidad. Incluso podríamos decir que nuestra era moderna empezó en serio con la proclamación del derecho humano universal de buscar la felicidad y la promesa de demostrar su superioridad sobre las formas de vida que reemplazaba, haciendo que esta búsqueda de la felicidad fuera menos engorrosa y ardua y, al mismo tiempo, más efectiva. Por tanto, cabe preguntarse si los medios propuestos para conseguir tal demostración (principalmente el crecimiento económico continuado medido por el incremento del «producto interior bruto») fueron mal elegidos. En este caso, ¿cuál fue exactamente el error en dicha elección?
Teniendo en cuenta que el único denominador común de la gran variedad de productos del trabajo humano, intelectual y físico es el precio de mercado que alcanzan, la estadística del «producto interior bruto», orientada a expresar el crecimiento o la disminución de la disponibilidad de productos, registra la cantidad de dinero que cambia de manos en el curso de las transacciones de compra y venta. Aparte de sí los índices del PIB cumplen correctamente o no su función declarada, queda todavía la cuestión de si deberían de tratarse, como suele hacerse, como indicadores del crecimiento o descenso de la felicidad. Se parte de la base de que, si el gasto crece, debe coincidir con un movimiento ascendente similar en la felicidad de los que gastan, pero esto no es evidente a primera vista. Si, por ejemplo, la búsqueda de la felicidad como tal, que sabemos que es una actividad absorbente, erizada de riesgos, que consume la energía y castiga los nervios, lleva a una mayor incidencia de depresiones mentales, sin duda gastaremos más dinero, pero en antidepresivos. Si, gracias a una mayor cantidad de automóviles, crece el número de víctimas de accidente, también crece el gasto sanitario y el de las reparaciones de coches. Si la calidad del agua del grifo sigue deteriorándose en todas partes, gastaremos cada vez más dinero en agua embotellada, que deberemos transportar en mochilas o bolsas en nuestros desplazamientos, largos o cortos. (Y se nos obligará a dejar la botella antes de traspasar el control de seguridad de un aeropuerto y tendremos que comprar otra una vez pasado.) En todos estos casos y en una multitud de situaciones parecidas, hay más dinero que cambia de manos y se hincha el PIB. Esto es indudable; lo que es menos evidente es que se produzca un crecimiento paralelo de la felicidad de los consumidores de antidepresivos, las víctimas de accidentes, los portadores de botellas de agua mineral y, en general, de todos aquellos a quienes les preocupa la mala suerte y temen que les llegue el turno de sufrir.
En realidad, nada de esto es nuevo. Como nos recordó Jean-Clau-de Michéa recientemente en su oportuna revisión de la enrevesada historia del «proyecto moderno»/ el 18 de marzo de 1968, en el fragor de la campaña presidencial, Robert Kennedy ya lanzó un mordaz ataque contra la falsedad en que se basa la idea de que el PIB es una medida de la felicidad:
Nuestro PIB tiene en cuenta, en sus cálculos, la contaminación atmosférica, la publicidad del tabaco y las ambulancias que van a recoger a los heridos de nuestras autopistas. Registra los costes de los sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros hogares y las cárceles en las que encerramos a los que logran irrumpir en ellos. Conlleva la destrucción de nuestros bosques de secuoyas y su sustitución por urbanizaciones caóticas y descontroladas. Incluye la producción de napalm, armas nucleares y vehículos blindados que utiliza nuestra policía antidisturbios para reprimirlos estallidos de descontento urbano. Recoge […] los programas de televisión que ensalzan la violencia con el fin de vender juguetes a los niños. En cambio, el PIB no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra: el PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida.
Robert Kennedy murió asesinado pocas semanas después de haber publicado esta feroz diatriba y de haber declarado su intención de restituir la importancia de lo que hace que la vida merezca la pena, por lo que nunca sabremos si habría intentado, ni desde luego conseguido, materializar sus palabras en caso de haber sido elegido presidente de Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que en los cuarenta años transcurridos desde entonces ha habido pocas muestras, por no decir ninguna, de que su mensaje fuera escuchado, comprendido, aceptado o recordado. Tampoco se ha visto ningún gesto por parte de nuestros representantes electos para rechazar o negarse a reconocer la pretensión de los mercados de materias primas de desempeñar el papel esencial en el camino hacia una vida llena de significado y de felicidad, ni ha habido pruebas por nuestra parte de inclinación alguna a reformar nuestras estrategias vitales en consecuencia. ‘

Los observadores señalan que aproximadamente la mitad de los bienes cruciales para la felicidad humana no tienen precio de mercado y no se venden en las tiendas. Sea cual sea la disponibilidad de efectivo o de crédito que uno tenga, no hallará en un centro comercial el amor y la amistad, los placeres de la vida hogareña, la satisfacción que produce cuidar a los seres queridos o ayudar a un vecino en apuros, la autoestima que nace del trabajo bien hecho, la satisfacción del «instinto profesional» que es común a todos nosotros, el aprecio, la solidaridad y el respeto a nuestros compañeros de trabajo y a todas las personas con quienes nos relacionamos; tampoco allí encontraremos la manera de liberarnos de las amenazas de desconsideración, desprecio, rechazo y humillación. Más aún, ganar el dinero suficiente para poder comprar aquellos bienes que sólo se encuentran en las tiendas supone una pesada carga sobre el tiempo y la energía que podríamos invertir en la obtención y disfrute de los otros bienes no comerciales citados hace un momento y que no están a la venta. Bien puede suceder, y sucede con frecuencia, que lo que se pierda supere lo que se gane y que la infelicidad causada por la reducción del acceso a los bienes que «el dinero no puede comprar» supere la capacidad del aumento de los ingresos de generar felicidad.
El consumo requiere tiempo (como lo requiere ir de compras) y, naturalmente, los vendedores de bienes de consumo están interesados en reducir al mínimo el tiempo dedicado al placentero arte de consumir. Simultáneamente, les interesa recortar el máximo posible, o eliminar totalmente, las actividades necesarias que ocupan mucho tiempo pero generan pocos beneficios. Por la frecuencia con que aparecen en sus catálogos comerciales, las promesas en las descripciones de los productos que ofrecen —como «no exige esfuerzo alguno», «no se necesita ningún tipo de preparación», «disfrutará de (música, vistas, delicias del paladar, la blancura de su blusa, etc.) en cuestión de minutos», o «basta con un solo toque»— parecen partir de la idea de que hay una convergencia entre el interés del vendedor y el del comprador. Este tipo de promesas constituyen una admisión indirecta o encubierta por parte de los vendedores de que no desean que los compradores dediquen demasiado tiempo a disfrutar de lo que han adquirido, malgastando de este modo un tiempo que podrían dedicar a hacer otra escapada a las tiendas, aunque evidentemente también deben mostrarse como un punto de venta muy fiable. Deben de haber descubierto que el posible comprador desea resultados rápidos y una implicación mínima de sus facultades mentales o físicas… probablemente para disponer de tiempo para alternativas más atractivas. Si las latas pueden abrirse con menos esfuerzo (el esfuerzo es «malo para usted») gracias a un ingenioso abrelatas electrónico, se dispondrá de más tiempo para ir al gimnasio y ejercitarse con una serie de aparatos que prometen una variedad de esfuerzos (que sí son «buenos» para usted). Sea cual sea la ganancia derivada de un intercambio así, su efecto en la suma total de felicidad es desde luego muy poco claro.
Laura Potter emprendió una ingeniosa exploración de todo tipo de salas de espera con el convencimiento de que encontraría a «personas impacientes, contrariadas y enfadadas que maldecirían cada mi-íisegundo perdido» y que estarían desesperadas por la necesidad de esperar para resolver el «asunto urgente» que las hubiera llevado hasta allí.5 Con nuestro «culto a la satisfacción inmediata», reflexionaba, muchos de nosotros «hemos perdido la capacidad de esperar»;
Vivimos en una época en la que «esperar» se ha convertido en una mala palabra. Poco a poco hemos erradicado en la medida de lo posible la necesidad de esperar para algo, y el último adjetivo de máxima actualidad es «instantáneo». No podemos esperar doce minutos escasos para que el agua de nuestro arroz comience a hervir, por lo que hemos creado una versión de arroz que se calienta en el microondas en dos minutos. No podemos esperar a que aparezca el señor o la señora ideal, por lo que quedamos con el primero que pasa. […] En nuestras vidas sometidas a la presión del tiempo, parece que el ciudadano británico del siglo xxi ya no dispone de tiempo para esperar.
Para su gran sorpresa (y posiblemente para la de muchos de nosotros), Laura Potter encontró un cuadro muy diferente. Allá donde iba, percibía la misma sensación: «La espera era un placer. […] El hecho de esperar parecía haberse convertido en un lujo, una ventana en nuestras vidas sujetas a horarios apretados. En nuestra cultura del “ahora”, de BlackBerrys, ordenadores portátiles y teléfonos móviles, los “esperantes” veían la sala de espera como una especie de refugio». Tal vez la sala de espera —reflexiona Potter— nos recuerda el arte, inmensamente placentero aunque olvidado, de la relajación.
Los placeres de la relajación no son los únicos que hemos dejado en el altar de una vida apresurada con el fin de ahorrar tiempo para poder ir tras otras cosas. Cuando los efectos de lo que un día conseguimos gracias a nuestro ingenio, dedicación y habilidad lograda a base de esfuerzo se «extern alizan» a un artilugio que sólo exige el pase de la tarjeta de crédito o el accionamiento de un botón, en el camino se pierde algo que solía hacer feliz a mucha gente y que probablemente era vital para la felicidad de todos: el orgullo del «trabajo bien hecho», de la destreza, la inteligencia o la habilidad en la realización de una tarea complicada o la superación de un obstáculo indómito. A la larga, las habilidades adquiridas en otro tiempo, e incluso la capacidad de aprender y dominar nuevas técnicas, caen en el olvido, y con ellas desaparece el gozo de satisfacer el instinto profesional, esta condición vital de la autoestima, tan difícil de reemplazar, así como también la felicidad generada por el respeto hacia uno mismo.
Los mercados, desde luego, se aplican en reparar el daño causado con la ayuda de sustitutos hechos en la fábrica del «hágalo usted mismo», productos que ya no puede hacer usted mismo por falta de tiempo y de vigor. Siguiendo las sugerencias del mercado y haciendo uso de sus servicios (pagados y generadores de beneficios), invitamos por ejemplo a nuestro socio a comer en un restaurante, alimentamos a nuestros hijos con hamburguesas de McDonald’s o llegamos a casa cargados con comida preparada en vez de improvisar algo en nuestra propia cocina; o compramos regalos caros para nuestros seres queridos a fin de compensar el poco tiempo que les dedicamos y la falta de ocasiones para hablar unos con otros, así como la escasez o ausencia total de manifestaciones convincentes de interés, atención y cariño personal. Ni siquiera el buen sabor de los platos del restaurante o el alto precio y las etiquetas de marcas prestigiosas que llevan los regalos que venden en la tienda están a la altura del valor añadido de felicidad de los productos cuya ausencia o escasez tratamos de compensar: productos como reunirse alrededor de una mesa llena de alimentos que hemos preparado conjuntamente con la idea de compartirlos o ser escuchado con atención y sin prisas por una persona importante para nosotros a quien interesan nuestros pensamientos más íntimos, nuestras esperanzas y temores, y otras pruebas similares de atención amorosa, compromiso y cariño. Puesto que no todos los bienes necesarios para la «felicidad subjetiva», y especialmente los que no pueden ponerse a la venta, tienen un común denominador, es imposible cuanti-ficarlos; ningún aumento en la cantidad de un bien puede compensar plena y verdaderamente la ausencia de otro bien de calidad y origen distintos.
Cualquier ofrecimiento requiere cierto sacrificio por parte del donante y es precisamente la conciencia de este sacrificio lo que genera en él una sensación de felicidad. Los regalos que no requieren esfuerzo ni sacrificio y que, por tanto, no van acompañados de la renuncia de otros valores codiciados, carecen de valor en este sentido. El gran psicólogo humanista Abraham Maslow y su hijo pequeño compartían su predilección por las fresas. Su esposa y madre los obsequiaba con fresas a la hora del desayuno. «Mi hijo —me contó Maslow—, como la mayoría de los niños, era impaciente, impetuoso, incapaz de saborear lentamente las delicias de las fresas y prolongar el placer de degustarlas. Se zampaba su plato en un instante y entonces fijaba su mirada codiciosa en el mío, que estaba todavía casi lleno. Cada vez que ocurría eso, yo le daba mis fresas. Y ¿sabes qué? —concluía—, recuerdo que aquellas fresas me sabían mejor en su boca que en la mía…» Los mercados han detectado perfectamente la oportunidad de capitalizar el impulso al sacrificio, fiel compañero del amor y la amistad. Han comercializado este impulso de la misma manera que otras necesidades o deseos cuya satisfacción se considera indispensable para la felicidad humana (una Casandra de nuestros tiempos nos aconsejaría desconfiar de los mercados incluso cuando nos ofrecen regalos…). El sacrificio, actualmente, significa sobre todo y casi exclusivamente privarse de una suma importante o muy importante de dinero: un acto que puede contabilizarse debidamente en las estadísticas del PIB.
Para concluir: pretender que la cantidad y la calidad de la felicidad humana se pueden conseguir centrando la atención en un solo parámetro, el PIB, es extremadamente engañoso. Cuando esta pretensión se convierte en un principio político también puede resultar perjudicial, con consecuencias contrarias a las que supuestamente se perseguían.
En cuanto los bienes que dan realce a la vida inician su desplazamiento desde el reino de lo no monetario al reino del mercado de bienes de consumo, no hay quien los pare. El movimiento tiende a crear su propia inercia y deviene propulsado y acelerado por él mismo, limitando cada vez más los bienes que, por su naturaleza, sólo pueden producirse de forma personal y sólo florecen tras el establecimiento de unas relaciones humanas intensas e íntimas. Cuanto más difícil es ofrecer a los demás este tipo de bienes, los que el dinero no puede comprar, o cuanto más escasea la voluntad de colaborar con otros en su producción (una voluntad de cooperación que a menudo se considera el producto más satisfactorio que se puede ofrecer), más profundos son los sentimientos de culpa y la infelicidad resultantes. El deseo de expiar y redimir esta culpa empuja al pecador a buscar en el mercado productos cada vez más caros para sustituir lo que ya no puede ofrecer a las personas con las que vive, y a pasar más horas lejos de ellos para ganar más dinero. La oportunidad de producir y compartir esos bienes personales tristemente añorados, que uno no puede pensar ni ofrecer por culpa del exceso de trabajo y del cansancio, resulta en consecuencia aún más empobrecida.
Parece, pues, que el crecimiento del «producto interior bruto» es un índice bastante pobre para medir el crecimiento de la felicidad. Más bien puede verse como un indicador sensible de las estrategias, por caprichosas o engañosas que puedan ser, que en nuestra búsqueda de la felicidad nos hemos visto persuadidos, engatusados u obligados a adoptar. Lo que sí podemos observar en las estadísticas del PIB es que muchas de las rutas seguidas por los buscadores de felicidad se han rediseñado y pasan ya por las tiendas, el terreno primordial para el cambio de manos del dinero, tanto si la estrategias adoptadas por los buscadores de felicidad difieren en otros aspectos (y difieren) como si no, y tanto si las rutas que aconsejan varían en otros aspectos (y varían) como si no. De estas estadísticas podemos deducir cuán extendida y fuerte es la creencia de que hay un vínculo íntimo entre la felicidad y el volumen y la calidad del consumo: un supuesto que subyace tras todas las estrategias comerciales. También podemos reconocer con cuánto éxito aprovechan los mercados esta presunción más o menos oculta como motor generador de beneficio al identificar el consumo que genera felicidad con el consumo de los productos y servicios que se ofrecen a la venta en las tiendas. En este aspecto, el éxito comercial representa una excusa lamentable y, en definitiva, un fracaso abominable de la búsqueda de la felicidad que era lo que pretendía favorecer.

Uno de los efectos fundamentales de equiparar la felicidad con la compra de artículos que se espera que generen felicidad consiste en eliminar la posibilidad de que este tipo de búsqueda de la felicidad llegue algún día a su fin. La búsqueda de la felicidad nunca se acabará, puesto que su fin equivaldría al fin de la propia felicidad. Al no ser alcanzable el estado de felicidad estable, sólo la persecución de este objetivo porfiadamente huidizo puede mantener felices (por moderadamente que sea) a los corredores que la persiguen. La pista que conduce a la felicidad no tiene línea de meta. Los medios ostensibles se convierten en fines y el único consuelo disponible ante lo escurridizo de este soñado y codiciado «estado de felicidad» consiste en seguir corriendo; mientras uno sigue en la carrera, sin caer agotado y sin ver una tarjeta roja, la esperanza de una victoria final sigue viva.
Al pasar sutilmente el sueño de felicidad desde la visión de una vida plena y gratificante a una búsqueda de los medios que uno cree necesarios para alcanzar esta vida, los mercados se encargan de que esta búsqueda nunca termine. Los objetivos de la búsqueda se reemplazan unos a otros con una velocidad asombrosa. Los perseguidores (y por descontado sus celosos entrenadores y guías) comprenden perfectamente que, sí la búsqueda es para alcanzar un propósito declarado, los objetivos alcanzados tienen que quedar pronto fuera de uso, perder su lustre, su atractivo y su poder de seducción, para acabar abandonados y sustituidos, una y otra vez, por «nuevos y mejores» objetivos, que a su vez están condenados a encontrar el mismo destino. Imperceptiblemente, la visión de la felicidad pasa de una dicha anticipada después de la compra al acto de comprar que la precede: un acto que rebosa de alegre expectativa, alegre porque implica una esperanza, aún inmaculada, sin borrón y sin tacha.
Gracias a la diligencia y experiencia de los redactores publicitarios, esta sabiduría de la vida y de la calle (o avenida) tiende a adquirirse hoy a edades más tempranas, mucho antes de que los jóvenes hayan tenido una primera oportunidad de escuchar elaboradas meditaciones filosóficas sobre la naturaleza de la felicidad y el camino hacia una vida feliz, y mucho menos de estudiarlas y reflexionar sobre su mensaje. Por ejemplo, podemos enterarnos ya en la primera página de la sección de «modas» de una revista muy leída y respetada, que Liberty, una colegiala de 12 años, «ya ha descubierto la manera de gestionar adecuadamente su armario ropero».6 Su «tienda favorita» es Topshop, y hay una razón para ello. Según sus propias palabras: «Aunque es francamente caro, sé que saldré de allí con algo a la moda». Lo que le reportan sus frecuentes visitas a Topshop es, en primer lugar y por encima de todo, un confortable sentimiento de seguridad: los encargados de Topshop aceptan el riesgo y cargan con la responsabilidad de escoger por ella. Comprando en esta tienda, la probabilidad de cometer un error se reduce a cero, o casi. Liberty no confía en su propio gusto y su criterio para comprar (ni desde luego para mostrarse en público) lo que le entra por los ojos, pero sabe que puede lucir en público lo comprado en esta tienda y puede confiar en el reconocimiento, la aprobación y, por fin, en la admiración y el alto nivel que le reporta: todas estas buenas sensaciones que se intentan conseguir luciendo ropa y accesorios en público. Liberty habla de los shorts que se compró en enero: «Los detestaba. Al principio me gustaron pero una vez los tuve en casa pensé que eran demasiado cortos. Luego leí Vogue y vi aquella chica que lucía unos shorts, ¡y eran “mis” shorts de Topshop! Desde entonces somos inseparables». Esto es lo que pueden hacer la etiqueta, el logo y la ubicación para los consumidores: guiarlos por el laberíntico camino lleno de trampas que conduce a la felicidad. La felicidad de disponer de un certificado reconocido y respetado que confirma (¡ con autoridad!) que uno está en el buen camino, que sigue en la carrera y que puede mantener vivas sus esperanzas.
El problema es: ¿cuánto tiempo de validez tendrá este certificado? No hay duda de que el hecho de haber sido «desde entonces» «inseparables», algo cierto en abril de 2007, no durará mucho tiempo en la vida de Liberty. La chica que lucía los shorts ya no aparecerá en los próximos números de Vogue. El certificado de aprobación pública revelará su letra pequeña y la abominable brevedad de su período de validez. Incluso podríamos apostar que, en su próxima visita a Topshop, Liberty ya no encontrará unos shorts parecidos, ni siquiera en el caso, harto improbable, de que los buscara. De lo que sí podemos estar cien por cien seguros es de que Liberty seguirá yendo a Topshop, una y otra vez. ¿Por qué? Primero, porque ha aprendido a confiar en la sabiduría de quien sea que decide lo que hay que poner en las estanterías y los expositores el día de su visita. Ella confía en que los productos que venden tienen una garantía absoluta de aprobación pública y reconocimiento social. Segundo, porque sabe por su corta aunque intensa experiencia que lo que aparece en los estantes y expositores un día ya no estará unos días después y que, para estar al día y saber qué es lo que (todavía) «está de moda», lo que (ya) «ha pasado de moda» y encontrar lo que realmente «mola» en el día de hoy, aunque en el de ayer no se encontrara expuesto, hay que actualizar con visitas frecuentes a la tienda unos conocimientos que envejecen rápidamente y asegurarse de que el armario ropero «funciona a la perfección» sin interrupción.
A no ser que encuentres una etiqueta, un logo o una tienda en los que puedas confiar, te sientes confuso y tal vez perdido. Etiquetas, logos y tiendas son los únicos remansos de seguridad entre unos peligrosos rápidos que la amenazan; los únicos refugios de certidumbre en un mundo insultantemente incierto. Por otro lado, sin embargo, si has otorgado tu confianza a una etiqueta, un logo o una tienda, has hipotecado tu futuro. Los certificados de «estar a la moda» o «al día» sólo se seguirán emitiendo si sigues invirtiendo en ellos, y la gente que está detrás de la etiqueta, el logo o la tienda ya se ocupará de que la validez de los nuevos certificados que emita no sea superior a la de los anteriores sino acaso menor.
Evidentemente, hipotecar el propio futuro es un asunto serio y una decisión importante. Liberty tiene 12 años y un largo futuro por delante, pero sea largo o corto el tiempo que nos quede por delante, perseguir la felicidad en una sociedad de consumo de etiquetas, logos y tiendas exige hipotecar ese futuro. El famoso actor que aparece en el anuncio a toda página de Samsonite es mucho más viejo que Liberty, pero su futuro parece igualmente hipotecado, aunque, como corresponde por su edad, firmó el contrato hace ya mucho tiempo (o al menos esto es lo que insinúa el anuncio). El título del anuncio publicitario: «La vida es un viaje», prepara el escenario para un mensaje en letras mayúsculas y negritas: «El CARACTER se demuestra conservando una fuerte IDENTIDAD» (nótese la expresión conservar). El actor famoso, que aparece fotografiado en una embarcación que navega por el río Sena con Notre Dame al fondo, lleva en la mano el último producto de Samsonite, una maleta «Graviton» (nótese la referencia a la gravedad en un accesorio de viaje que presume de ser muy ligero), una imagen que los creativos, por si alguien no la entendiera, se apresuran a explicar: el actor famoso, dicen, «hace una declaración mientras viaja con una Graviton de Samsonite». Sin embargo, no dicen nada sobre el contenido de tal declaración. Confían, no sin razón, que para un lector experto el contenido de la declaración quedará claro sin mayor explicación: «Vengo de los grandes almacenes John Lewis, donde precisamente acaban de poner a la venta la maleta Graviton. He comprado una juntamente con otras personas de peso y, de este modo, he aumentado (¿o conservado?) mi propio peso específico».
Para el actor famoso, como para Liberty, poseer y exhibir en público artículos con la etiqueta y el logo correctos comprados en el establecimiento correcto es principalmente una manera de obtener y conservar el nivel social que defienden o al que desean aspirar. El nivel social no significa nada a menos que sea reconocido socialmente, es decir, a menos que la persona en cuestión reciba la aprobación del tipo adecuado de «sociedad» (cada categoría de nivel social tiene sus propios códigos, leyes y jueces) y sea considerado legítimo merecedor de pertenecer a ella, de ser «uno de los nuestros».
Etiquetas, logos y marcas son los términos del lenguaje de reconocimiento. Lo que uno espera ser —y como norma es ser «reconocido» con la” ayuda de etiquetas, logos y marcas— es lo que en años recientes se ha dado en llamar identidad. La operación descrita antes muestra la preocupación por la «identidad» como aspecto central de nuestra sociedad de consumo. Mostrar «carácter» y gozar de una «identidad» reconocida, así como encontrar y obtener los medios que aseguren estos propósitos interrelacionados se convierten en las principales preocupaciones en la búsqueda de una vida feliz.
La «identidad», aunque ha seguido siendo un aspecto importante y una tarea absorbente desde la moderna tjansición de una sociedad de la «adscripción» a una sociedad del «logro» (es decir, desde una sociedad en la que las personas «nacían» con una identidad, a una sociedad en la que la construcción de una identidad es tarea y responsabilidad de cada uno) comparte ahora el destino de otras guarniciones de la vida: desprovista de una dirección determinada desde el principio y para siempre, y sin tener que dejar tras ella unas trazas sólidas e indestructibles, se espera, y se prefiere, que la identidad pueda fundirse fácilmente y adaptarse a moldes de formas distintas. Lo que antes era un proyecto para «toda la vida» hoy se ha convertido en un atributo del momento. Una vez diseñado, el futuro ya no es «para siempre», sino que necesita ser montado y desmontado continuamente. Cada una de estas dos operaciones, aparentemente contradictorias, tiene una importancia equiparable y tiende a ser absorbente por igual.
En lugar de pedir un pago anticipado y una suscripción para toda la vida sin cláusula de rescisión, la manipulación de la identidad es hoy un servicio como el de «paga por ver» (en televisión) o «paga por hablar» (por teléfono). La identidad sigue siendo una preocupación constante, pero ahora se divide en una multitud de esfuerzos extremadamente cortos en el tiempo (cada vez más cortos gracias al progreso de las técnicas de marketing que la atención más volátil pueda absorber, una sucesión de impulsos de actividad repentinos y frenéticos que no han sido diseñados ni son predecibles pero que tienen efectos inmediatos que se suceden cómodamente y no amenazan con durar en exceso.
Las habilidades necesarias para enfrentarse al reto del reprocesado líquido moderno y al reciclado de la manipulación de la identidad son parecidas a las del malabarista o, más exactamente, a la destreza y astucia del prestidigitador. La práctica de tales habilidades se ha puesto al alcance del consumidor normal y corriente mediante el expediente del simulacro: un fenómeno (según la descripción memorable de Jean Baudrillard) similar al de las enfermedades psicosomáticas, que tienden a borrar la distinción entre «las cosas como son» y «las cosas como pretenden ser», entre la «realidad» y la «ilusión», o entre «el verdadero estado» de la cuestión y su «simulación». Lo que antes se veía y se sufría como un duro trabajo interminable que exigía una movilización ininterrumpida y un esfuerzo ímprobo de nuestros recursos «internos» hoy puede conseguirse mediante la ayuda de artilu-gios e instrumentos listos para usar a cambio de la inversión de una módica cantidad de dinero y de tiempo, si bien, naturalmente, la trampa consiste en que el atractivo de lo que se compra crece en proporción al dinero que cuesta. Recientemente, el atractivo ha comenzado a crecer en función del plazo de entrega porque las tiendas de más prestigio y de diseños más exclusivos han introducido las listas de espera, claramente sin más propósito que el de elevar el toque de distinción que los artículos esperados otorgan a la identidad de sus compradores. Como señaló hace ya mucho tiempo Georg Simmel, uno de los padres fundadores de las ciencias sociales, los valores se miden según los otros valores que han de sacrificarse para obtenerlos, y la demora en la gratificación podría decirse que constituye el más terrible de los sacrificios para personas que se encuentran en los escenarios de movimiento y cambios rápidos característicos de nuestra sociedad líquida moderna de consumo.
Anular el pasado, «renacer», adquirir un yo diferente y más atractivo al tiempo que se descarta el antiguo, gastado y ya no deseado, reencarnarse en «alguien completamente distinto», y «empezar de nuevo»… son ofertas apetecibles y difíciles de rechazar de plano. Realmente, ¿por qué intentar perfeccionarse uno mismo, con el esfuerzo agotador y la abnegación que inevitablemente exige? Y, en el caso de que todo este esfuerzo, abnegación y austeridad no consigan compensar las pérdidas lo bastante rápido, ¿de qué habrá servido todo? ¿No es evidente que resulta más barato, más rápido, más seguro y más conveniente, así como más fácil de conseguir, dejar de lado las pérdidas y volver a empezar, liberarse de la piel vieja, con sus manchas, granos y todo lo demás, y comprar una nueva, prefabricada y lista para usar?
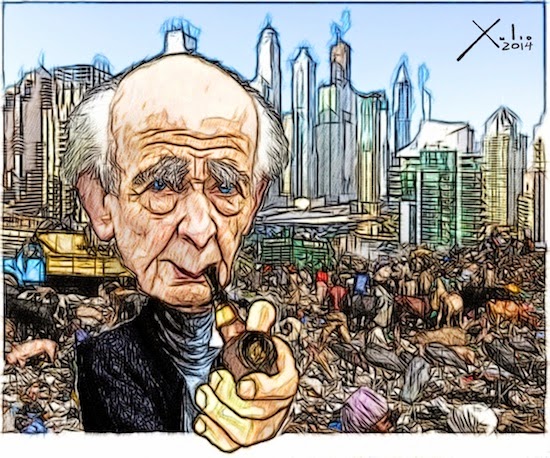
No es una novedad buscar una vía de escape cuando las cosas van realmente mal; es algo que se ha intentado, con resultados diversos, en todas las épocas. Lo verdaderamente nuevo es el doble sueño de huir de uno mismo y adquirir un yo hecho a medida, así como la convicción de que este sueño es una realidad alcanzable. No es sólo una opción a nuestro alcance, sino la opción más fácil, la que tiene más probabilidades de funcionar en caso de problemas; una fórmula mágica, menos engorrosa, que ahorra tiempo y energía, y que por ello resulta a la postre más barata si la medimos, según el consejo de Simmel, en comparación con la magnitud de los valores a los que hemos renunciado totalmente o en parte.
Si la felicidad está permanentemente a nuestro alcance y si alcanzarla sólo consume los pocos minutos necesarios para hojear las páginas amarillas y sacar la tarjeta de crédito del bolsillo, es evidente que la persona que no consiga la felicidad no puede ser «real» o «genui-na», sino que es un dechado de pereza, ignorancia o ineptitud… cuando no todo a la vez. Esta persona debe de ser una falsificación o un fraude. La ausencia de felicidad, su insuficiencia, o una felicidad menos intensa que la que se proclama asequible para todos los que traten de conseguirla con suficiente ahínco y usen los medios y habilidades apropiados es toda la motivación que uno necesita para rechazar conformarse con el «yo» que posee y embarcarse en un viaje de descubrimiento, o mejor, de invención de sí mismo. El yo fraudulento o malogrado debe descartarse por su «falta de autenticidad» mientras prosigue la búsqueda del «yo» real. Hay escasos motivos para cejar en la búsqueda si uno tiene la certeza de que, en poco rato, el instante que se está viviendo pasará a la historia y que a su debido tiempo llegará otro instante con nuevas promesas, henchido de nuevo potencial, que augura un nuevo amanecer…
En una sociedad de compradores y una vida de compras, somos felices mientras no perdamos la esperanza de llegar a ser felices; estamos asegurados contra la infelicidad siempre que podamos mantener esta esperanza. Así, la llave de la felicidad y el antídoto contra la amargura consiste en mantener viva la esperanza de llegar a ser felices. Sin embargo, sólo puede mantenerse viva si se cumple la condición de una rápida sucesión de «nuevas oportunidades» y «nuevos comienzos», y con la perspectiva de una cadena infinita de nuevos comienzos. Esta condición se consigue dividiendo la vida en episodios, es decir, en espacios de tiempo preferiblemente cerrado^ e independientes, cada uno con su propio guión, sus propios personajes y su propio final. Este último requisito —el final— se cumple si se supone que los personajes implicados en el curso del episodio sólo aparecen mientras dura, sin compromiso alguno de ser admitidos en el siguiente. Como cada episodio tiene su propio guión, cada uno requiere su propio casting. Cualquier compromiso indefinido o interminable limitaría gravemente la cantidad de guiones disponibles para los episodios sucesivos. En una sociedad de consumidores, todos los lazos y ataduras deben ajustarse al patrón de la relación existente entre los compradores y los artículos adquiridos: los artículos no están pensados para durar más de lo previsto y deben abandonar el escenario de la vida tan pronto como empiezan a ser un obstáculo más que un adorno, mientras no se espera que los compradores deseen jurar fidelidad eterna a las compras que se llevan a casa ni les garanticen un derecho permanente de residencia. Las relaciones del modelo consumista, ya para empezar, son «hasta nuevo aviso».
En un estudio reciente sobre los nuevos tipos de relaciones que tienden a reemplazar a las antiguas del tipo de «hasta que la muerte nos separe», Stuart Jeffries observa la marea creciente de «fobía al compromiso» y descubre que los «planes de compromiso ligero que minimizan la exposición al riesgo» van a más.7 Estos esquemas pretenden extraer el veneno del aguijón. Iniciar una relación siempre conlleva un riesgo, puesto que las espinas y trampas de la convivencia tienden a salir a la luz de forma gradual y es difícil establecer un inventario por anticipado. Iniciar una relación con el compromiso de mantenerla vaya bien o mal, pase lo que pase, es como firmar un cheque en blanco. Augura la probabilidad de enfrentarse a incomodidades y amarguras desconocidas e inimaginables sin poder invocar una cláusula de revocación. Las relaciones «nuevas y mejoradas», de «compromiso ligero», limitan su duración a lo que dure la satisfacción que procuran: la relación es válida hasta que la satisfacción desaparece o cae por debajo de un nivel aceptable, ni un segundo más.
Hace unos años, con la esperanza de contener una marea creciente que todavía se consideraba una moda transitoria, se libró una batalla bajo el eslogan: «Un perro es para toda la vida, no sólo para Navidad». Se trataba de evitar el abandono de mascotas durante el mes de enero, cuando los niños se habían cansado del potencial generador de-placer de su regalo de Navidad y éste se convertía en la pesada tarea de cuidar de un animal. No obstante, según leemos en el estudio de Jeffries, el próximo octubre una compañía estadounidense de éxito abrirá una sucursal en Londres, Flexpetz, que «permitirá a sus clientes pasar unas horas o unos días» con uno de sus «adorables y bien adiestrados» perros de alquiler. Flexpetz es una de esas compañías, que aparecen cada vez con más frecuencia, especializada en «servicios que ofrecen los placeres tradicionales sin los inconvenientes de la propiedad». La tendencia a ofrecer transitoriedad donde antes la duración era la norma no se limita a los animales domésticos. Al final de esta tendencia hallamos un número creciente de hogares habitados por parejas que «conviven» pero que rechazan los votos matrimoniales. En 2001, sólo el 45 % de los hogares británicos estaban formados por parejas casadas, mientras que en 2005 el número de parejas que cohabitaban (probablemente no para siempre) superaba con mucho los dos millones.
Hay al menos dos maneras diferentes de evaluar el efecto de la «fobia al compromiso» en el estado y las perspectivas de felicidad de nuestros contemporáneos. Una de ellas consiste en alegrarse y aplaudir el descenso de los costes del tiempo de placer. El espectro de futuras limitaciones que siempre planeaba sobre las relaciones de compromiso era, después de todo, la mosca proverbial capaz de estropear el barril de la miel más aromática; matar a la mosca antes de que inicie su conducta perniciosa representa, sin duda, una mejora sustancial. No obstante, Stuart Jeffries descubrió que una de las mayores compañías de alquiler de automóviles aconseja a sus clientes que pongan un nombre personal al vehículo que reservan de vez en cuando, una y otra vez. Jeffries comenta: «La sugerencia es conmovedora. Sin duda, indica que, aun cuando somos poco proclives al compromiso, incapaces de comprometernos con algo a largo plazo, el placer sentimental, tal vez incluso el autoengaño, del compromiso sigue presente en nosotros, como el fantasma de una antigua manera de ser».
Verdad. Una y otra vez, como en tantas ocasiones, descubrimos que uno no puede tener el pastel y comérselo. O que no hay almuerzos gratis. O que toda ganancia tiene un precio y hay que pagarlo. Se gana la libertad de no tener que cuidar todos los días de algo que se usa de forma esporádica: un coche hay que lavarlo con frecuencia, vigilar la presión de los neumáticos, cambiarle el aceite y controlar el nivel del antícongelante, renovar el permiso de conducir y el seguró, y cientos de cosas más, grandes y pequeñas, que hay que recordar y realizar, y uno acaba por impacientarse por tanta preocupación y tanta pérdida de un tiempo que podría dedicar a pasatiempos más placenteros. No obstante (por sorpresa para unos y evidente para otros), atender las necesidades de un coche no tiene por qué ser una actividad decididamente desagradable: también se deriva un placer intrínseco de la realización de estas tareas, fruto del trabajo bien hecho y en el que uno —sí, uno mismo— desarrolla sus habilidades y demuestra su dedicación. Y lentamente, tal vez imperceptiblemente, surge el placer de los placeres: el «placer del compromiso», que debe su sano crecimiento en igual medida a las cualidades del objeto que uno cuida y a la calidad de estos cuidados. Es el placer escurridizo pero absolutamente real y abrumador del «tú y yo», del «vivimos el uno para el otro», o del «somos uno». El placer de «marcar una diferencia» que no sólo te afecta a ti. De generar impacto y dejar huella. De sentirse necesario —e irreemplazable: un sentimiento profundamente placentero aunque difícil de encontrar— y plenamente inalcanzable, mejor dicho, inconcebible, en la soledad del interés por uno mismo, donde la atención se centra estrechamente en la creación de uno mismo, la autoafirmación y la mejora personal. Este sentimiento sólo puede nacer del sedimento del tiempo, del tiempo dedicado al cuidado de alguien, el cuidado que representa el precioso hilo con el que se tejen los lienzos del compromiso y de la unión.
La receta ideal de Friedrich Nietzsche para una vida humana plena y feliz —un ideal que gana popularidad en nuestros tiempos posmodernos o «líquidos»— es la imagen de un «superhombre», el gran maestro del arte de la autoafirmación, capaz de evadirse o escapar de todas y cada una de las cadenas que atrapan a los mortales ordinarios. El «superhombre» es un verdadero aristócrata; «los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos…»,8 hasta que se rindieron a la reacción violenta y al chantaje del resentimiento vengativo de «lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo», se retiraron y perdieron la resolución y la confianza en sí mismos. Podemos decir que el «superhombre» (o, según otra traducción, «el hombre superior») es el aristócrata del pasado (o, con mayor precisión, el aristócrata retra-tado/imaginado por Nietzsche que existió en algún momento del pasado), resucitado o reencarnado en su forma prístina, pura q íntegra, liberado de los residuos psíquicos de sus desgracias y humillaciones, y recreando por propia voluntad y con su acción lo que los aristócratas originales de antaño poseían de forma natural y consuetudinaria. («Los bien nacidos —insistía Nietzsche— se sentían a sí mismos cabalmente como los felices; ellos no tenían que construir su felicidad artificialmente… [ni] persuadirse de ella, mentírsela […] por ser hombres íntegros, repletos de fuerza y, en consecuencia, necesariamente activos, no sabían separar la actividad de la felicidad; en ellos aquélla formaba parte, por necesidad, de ésta.»9)
Para el «hombre superior» de Nietzsche, el poder y la resolución de pasar por alto todas las reglas y obligaciones son en sí mismos un valor supremo que no necesita que nadie lo defienda a capa y espada contra el compromiso. No obstante, el superhombre, con todo el dominio de sí mismo, no tardó en tropezar con un obstáculo formidable, que era la irreductible lógica del tiempo, en particular y según el agudo comentario de Hanna Buczynska-Garewicz,10 la vejatoria aunque indomable «resistencia del momento». El autodominio exige la capacidad de anular o al menos neutralizar el efecto de fuerzas externas que se oponen al proyecto de creación de uno mismo, aunque las más formidables y avasalladoras de estas fuerzas son precisamente las huellas, los sedimentos o residuos del propio impulso prospectivo del superhombre para completar su autodominio; las consecuencias de los hechos que él mismo realizó y completó para alcanzar esta meta. El momento presente (y cada paso en el camino hacia el autodominio es un «momento presente» u otro) ng puede aislarse completamente de todo lo que ya ha ocurrido. «Empezar de nuevo» es una fantasía irrealizable porque el sujeto llega al momento actual arrastrando las huellas indelebles de todos los momentos anteriores y, siendo un «superhombre», las huellas de momentos previos sólo pueden serlas de sus propias acciones anteriores. Un episodio autosostenido e independiente es un mito, pues las acciones tienen consecuencias que las sobreviven. «La voluntad que diseña el futuro está desprovista de libertad por el pasado —dice Buczynska-Garewicz—. La voluntad de arreglar viejas cuentas se desvía al pasado y esto es (como dice Zara-tustra, el portavoz literario de Nietzsche) el rechinar de dientes y el tormento solitario de la voluntad». Podríamos decir que «la resistencia del momento» es el toque de difuntos de los intentos de un «nuevo comienzo». Para un oído entrenado, ese toque de difuntos es audible incluso antes de que se acometa el «nuevo comienzo». En la gestación del autodominio, la vida de la mayoría de los embriones termina en pérdida, si no en aborto.

Nietzsche quiere que su «hombre superior» trate el pasado (incluyendo sus propios actos y compromisos) con desprecio y que se sienta libre de él. Pero permítaseme repetir: el pasado que frena o impide el vuelo de la imaginación y ata las manos de los diseñadores del futuro no es más que un sedimento de los momentos pretéritos; las debilidades actuales son efectos directos o indirectos de pasadas demostraciones de fuerza. Y, horror de los horrores, cuantos más recursos y resolución tengan los aspirantes a «superhumanos» (es decir, hombres y mujeres que se tomen en serio la llamada a las armas de Nietzsche y decidan seguirla), cuanto más diestramente dominen, manipulen y exploten cada uno de los momentos presentes para reabastecer y ampliar la felicidad que anida en el poder y sus manifestaciones, más profundas e indelebles serán las marcas de sus «logros» y más estrecho será el terreno futuro de que dispondrán para maniobrar.
El «hombre superior» de Nietzsche parece condenado a acabar como la mayoría de nosotros, humanos ordinarios. Como, por ejemplo, el héroe de la historia de Douglas Kennedy del «hombre que quiso vivir su vida».11 Aquel hombre se fue encerrando entre los muros de las obligaciones que lo rodeaban y que constantemente aumentaban su grosor con las numerosas trampas y emboscadas de la vida en familia, mientras soñaba todo el tiempo con una mayor libertad. Había decidido viajar ligero de equipaje, pero sólo conseguía acrecentar el peso que lo mantenía amarrado al suelo y que convertía cada movimiento en un trabajo ímprobo. Embrollado {o mejor, embrollándose a sí mismo) en estas contradicciones irresolubles, el héroe de Kennedy no sufría más opresión que cualquier otra persona. No era víctima de nadie ni objeto del resentimiento ni la malicia de nadie. Nadie coartaba sus sueños de libertad y de autoafirmación más que él mismo y por ninguna otra causa que sus propios esfuerzos de autoafirmación. El peso que lo aplastaba y le hacía lamentarse lo constituían los codiciados y sin duda apreciados frutos de sus esfuerzos —su carrera, su hogar, sus hijos, su amplio crédito—, todos estos «bienes de la vida» admirables y codiciados que le ofrecían una buena razón, como sugiere Kennedy, para levantarse de la cama por la mañana.
Así, fuera o no ésta la intención de Nietzsche, podemos’interpretar su mensaje (probablemente contra su intención) como una advertencia: si bien la autoafirmación es un destino humano, y si bien para llevar a cabo este destino se precisaría un poder genuinamente sobrehumano de autodominio, y aunque uno necesitaría desarrollar una fuerza realmente sobrehumana para alcanzar este destino y con ello hacer justicia a su propio potencial humano, el «proyecto del superhombre» lleva las semillas de su derrota desde el principio. Tal vez de manera inevitable.
Nuestra vida, tanto si lo sabemos como si no, y tanto si nos gusta esta noticia como si la lamentamos, es una obra de arte. Para vivir nuestra vida como lo requiere el arte de vivir, como los artistas de cualquier arte, debemos plantearnos retos que sean (al menos en el momento de establecerlos) difíciles de conseguir a bocajarro, debemos escoger objetivos que estén (al menos en el momento de su elección) mucho más allá de nuestro alcance y unos niveles de excelencia que parezcan estar tozuda e insultantemente muy por encima de nuestra capacidad (al menos de la que ya poseemos) en todo lo que hacemos o podemos hacer. Tenemos que intentar lo imposible. Y sólo podemos esperar, sin el apoyo de un pronóstico fiable y favorable (ya no digamos de certidumbres), que mediante un esfuerzo largo y agotador podremos algún día llegar a alcanzar estos niveles y conseguir aquellas metas para, de este modo, ponernos a la altura del reto planteado.
La incertidumbre es el hábitat natural de la vida humana, si bien la esperanza de escapar de esta incertidumbre es el motor de nuestra búsqueda vital. Escapar de la incertidumbre es un ingrediente esencial, aunque sólo sea tácito o supuesto, de todas y cada una de las imágenes combinadas de la felicidad. Esto explica por qué la felicidad «genuina, verdadera y completa» siempre parece encontrarse a cierta distancia: como un horizonte que sabemos que se aleja cada vez que intentamos acercarnos a él.
DESCARGAR LIBROS DE ZIGMUNT BAUMAN EL ARTE DE LA VIDA:
https://templodeeros.wordpress.com/2016/10/17/que-hay-de-malo-en-la-felicidad-introduccion-de-el-arte-de-la-vida-de-zygmunt-bauman-descargar-libro/
Periodista: Usted sostiene que hemos olvidado cómo ser felices.
Bauman: Lo primero, he de admitir que hay muchas formas de ser feliz. Y hay algunas que ni siquiera probaré. Pero sí que sé que, sea cual sea tu rol en la sociedad actual, todas las ideas de felicidad siempre acaban en una tienda. El reverso de la moneda es que, al ir a las tiendas para comprar felicidad, nos olvidamos de otras formas de ser felices como trabajar juntos, meditar o estudiar.


No hay comentarios:
Publicar un comentario